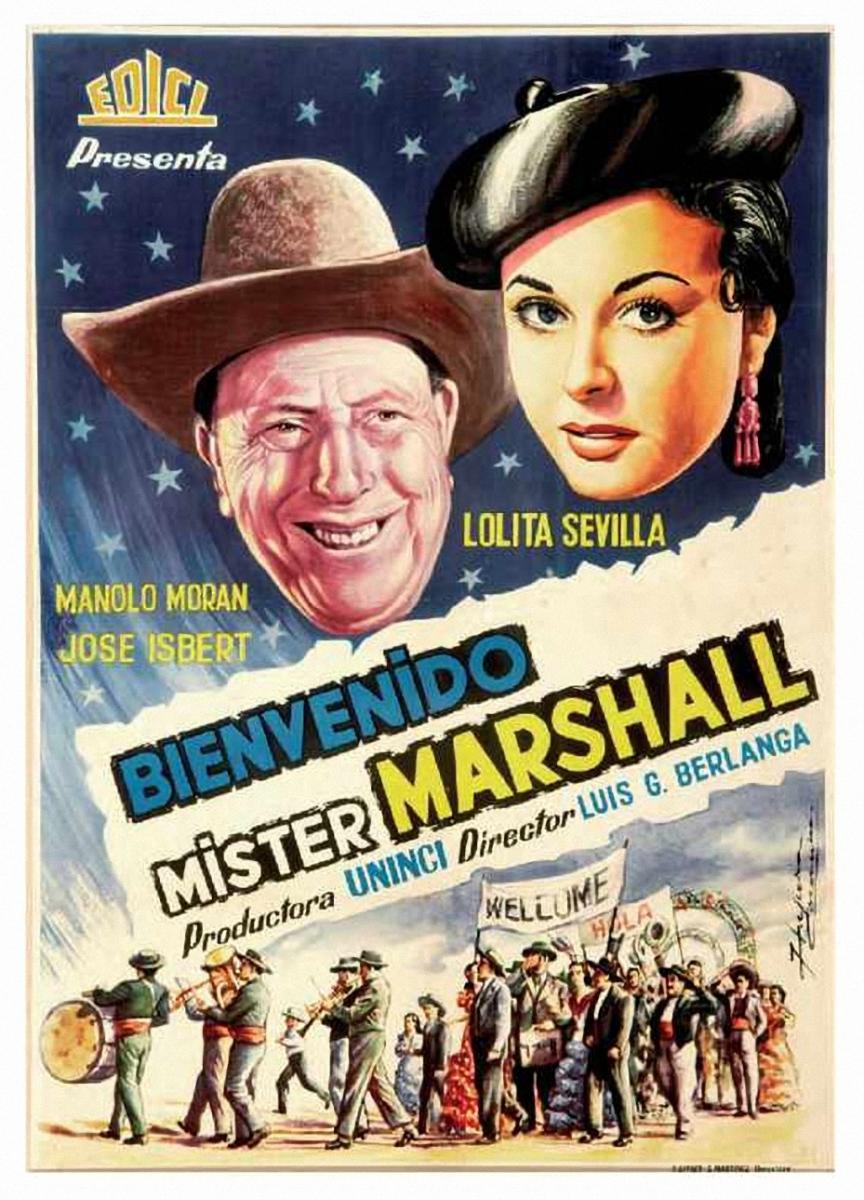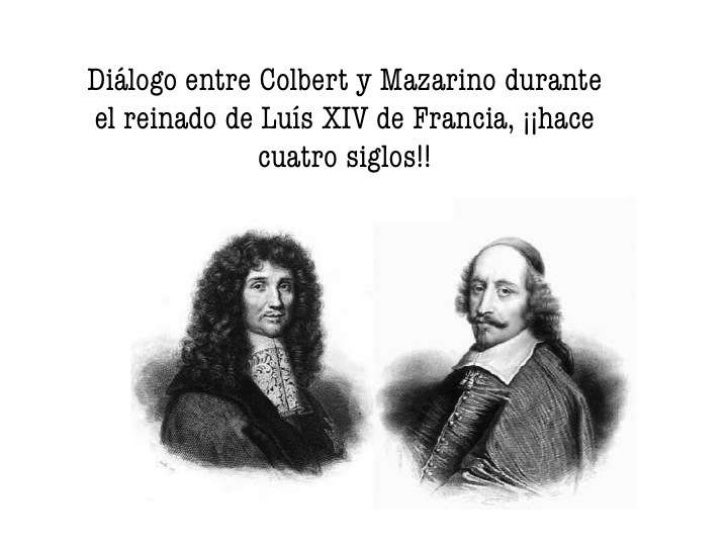La crisis económica que vive en España dio sus primeros
coletazos en 2008, aunque no es hasta un año más tarde cuando se manifiesta con
una crudeza inesperada. El paro se ha convertido en la consecuencia más visible
de la recesión, y ha sido causa de dos de las reformas más profundas que ha
experimentado el país desde los años 80, como son las que atañen al mercado
laboral y las pensiones.
Su origen está en las
inmobiliarias, el precio de las viviendas subía sin consideración, la gente se
enriquecía comprando casas y vendiéndolas más caras. Así, los constructores se
estaban haciendo millonarios, y los jóvenes que no querían estudiar se metían a
trabajar a la construcción porque pagaban muy bien. También, los bancos daban
créditos "a tutiplén", sin comprobar si realmente el acreedor podía
afrontar la deuda. Pero esta situación debía tener un límite, y finalmente,
explotó. A partir de ese momento todo ha ido cayendo como una cadena, hasta la
situación actual, en la que apenas hay trabajo. Hasta ahora mucha gente ha ido
tirando con el dinero del paro, pero a muchos ya se les ha acabado o pronto se
les acabará, ¿y qué les espera, en una situación en la que no encuentran
trabajo ni los más cualificados? De momento, una de las soluciones es emigrar a
otros países, como Inglaterra, Francia y Alemania, donde sus gobiernos han
sabido manejar mejor la situación. En cambio, en España tenemos unos políticos
que sólo saben criticarse entre ellos y decir lo que hace mal el otro, sin
solucionar los errores que nos han conducido a esta situación.
El comienzo de la crisis mundial supuso para España la explosión
de otros problemas: el final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de
20102 y finalmente el aumento del desempleo en España, lo que se tradujo en el
surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y
productivo así como cuestionar el sistema político exigiendo una renovación
democrática. El movimiento social más importante es el denominado Movimiento
15-M, surgido en mayor medida por la precariedad y las condiciones económicas
de la clase media y baja; dos consecuencias de la crisis financiera.3 La
drástica disminución del crédito a familias y pequeños empresarios por parte de
los bancos y las cajas de ahorros, algunas políticas de gasto llevadas a cabo
por el gobierno central, el elevado déficit público de las administraciones
autonómicas y municipales, la corrupción política, el deterioro de la
productividad y la competitividad y la alta dependencia del petróleo son otros
de los problemas que también han contribuido al agravamiento de la crisis. La
crisis se ha extendido más allá de la economía para afectar a los ámbitos
institucionales, políticos y sociales, dando lugar a la denominada crisis
española de 2008-2014, que continúa en la actualidad. Las principales
consecuencias derivadas de la crisis que el país ha vivido y continúa viviendo
incluyen: protestas y huelgas generales, aumento de desigualdad, crisis
alimentarias, demografía, decadencia del bipartidismo (de completa actualidad
en las elecciones de 2015), etc.
La crisis ha dejado al descubierto las carencias de la
economía española, como la competitividad y la productividad. La situación está
forzando una corrección progresiva de estos problemas, con el consenso
generalizado de todos los actores económicos y sociales de estimular un
escenario para la economía española que integre factores como la salida al
exterior de las empresas españolas y la innovación, tanto en producto como en
cultura empresarial.
Enlace recomendado: https://www.youtube.com/watch?v=N7P2ExRF3GQ